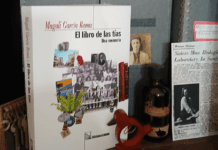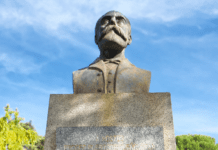Wisława Szymborska fue una poeta, ensayista y traductora polaca, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1996. Nació en Kórnik, en el centro-oeste de Polonia, pero vivió principalmente en Cracovia hasta el final de su vida. En Polonia y en Italia, los libros de Szymborska han alcanzado ventas que compiten con las de destacados autores de prosa, si bien escribió en un poema, «Niektórzy lubią poezję» («A algunos les gusta la poesía»), que «quizás» a dos de cada mil personas les gusta la poesía. Sus poemas fueron traducidos a más de cuarenta idiomas. Szymborska recibió el Premio Nobel de Literatura en 1996 «por su poesía que, con precisión irónica, permite que el contexto histórico y biológico salga a la luz en fragmentos de la realidad humana».
Como Wisława Szymborska es considerada una poeta-filósofa (no sólo por la Academia Sueca), la pregunta sobre los fundamentos de esa naturaleza filosófica está más que justificada. Yo, sin embargo, dejo que respondan los filósofos con inclinación hacia las belles lettres. En su lugar, intentaré sugerir algunos caminos para animarles a investigar la filosofía en la poesía de Szymborska.
En primer lugar, sugeriría echar un vistazo a Świat ze wszystkich stron świata del profesor Stanisław Balbus, un libro cuyo título se traduce literalmente como «El mundo desde todos los lados del mundo«. Su autor afirma que Szymborska está impregnada de la filosofía de Leibniz. Tomando en cuenta su sugerencia, es bueno saber que, después de leerlo, la propia Szymborska se volvió hacia el autor y le dijo: “Stanisław, ¡pero si yo nunca he leído a Leibniz!”. Su exclamación no pone en entredicho la validez de la afirmación de Balbus, ya que, en primer lugar, se sabe que una obra literaria generalmente solo adquiere significado en el acto de la lectura y, como Balbus observó y demostró la similitud del pensamiento de Szymborska con el de Leibniz, tales similitudes existen independientemente de lo que la poeta lea o no. En segundo lugar, y más importante, y esa es la afirmación que quiero hacer en mi conferencia, Szymborska fue una filósofa, por así decirlo, “sin notas a pie de página”, es decir, quizás no tanto una filósofa sino una sabia, una pensadora, que desarrolló su propia filosofía sin ninguna aspiración a hacer referencias a textos filosóficos o apoyarse en la autoridad de sus escritores.
Czesław Miłosz se interesó por el poema “Mała dziewczyna ściąga obrus” (“Una niña tira del mantel”) en cuanto Szymborska lo publicó. Antes de citarlo, permítanme contarles una breve historia sobre él. Mi esposa, después de dar a luz a nuestra hija Natalka y cuidarla durante el primer período de su infancia, volvió a trabajar. Yo usaba mis escasos momentos libres para trabajar en mi tesis doctoral; por lo general, escribía por la noche. Por la mañana, le daba de comer a Natalka y esperaba a que alguna de sus abuelas viniera a tomar el relevo. Un día, alrededor de las diez de la mañana, como de costumbre, Natalka estaba sentada a la mesa, enganchada en su silla alta, y yo le estaba dando un poco de papilla mientras tomaba mi café. Sonó el teléfono (y por “el teléfono” me refiero a la línea fija). Fui a otra habitación para contestar, lo cogí y me volví hacia Natalka, justo cuando ella empezaba a tirar del mantel. Un segundo después, todo lo que había en la mesa cayó al suelo. En lugar de decir “¿Sí?” u “¿Hola?”, grité algo inarticulado en el teléfono. Wisława (porque, por supuesto, era ella) preguntó qué había pasado. Le describí la situación, esperando oír al menos la más mínima expresión de compasión. De ninguna manera. No de una poeta. Lo que oí fue: “¿Sabe qué? Este es un buen tema para un poema”. Y colgó. Unos meses después me dieron un poema para transcribir. Parece que mi hija ya tiene un lugar en la historia de la literatura polaca.
Desde hace más de un año se está en este mundo,
y en este mundo no todo se ha examinado
y puesto bajo control.
Ahora se ensaya con las cosas
que no pueden moverse solas.
Hay que ayudarlas con eso,
correrlas, empujarlas,
cogerlas de un sitio y trasladarlas.
No todas quieren, por ejemplo, el armario,
la cómoda, la inflexible pared, la mesa.
Pero lo que es el mantel sobre la testaruda mesa
—si se agarra bien por los bordes—
sí muestra disposición al viaje.
Y sobre el mantel los vasos, los platitos,
la jarrita con leche, las cucharitas y el tazón
hasta tiemblan de las ganas.
Es realmente interesante ver
qué movimientos elegirán
cuando se tambaleen en el borde:
¿un paseo por el techo?
¿un vuelo alrededor de la lámpara?
¿un salto al alféizar de la ventana y de ahí al árbol?
El señor Newton no tiene aún nada que decir al respecto.
Que mire desde el cielo y agite los brazos.
Este ensayo tiene que hacerse.
Y se hará.
Sin embargo, la historia no acaba ahí. El poema fue enviado a Barbara Toruńczyk, redactora de la revista trimestral “Zeszyty Literackie” [“Cuadernos Literarios”], y se publicó en 2001, en el tercer número. Dos años después, cuando a la niña se le unió un niño, recibí una carta del redactor jefe: “Estimado señor, por favor trabaje más duro en las travesuras de su hijo. Cubriremos todos los daños, siempre y cuando (para Zeszyty Literackie) termine de la misma manera que el caso de la niña…”. Lamentablemente, el procedimiento nunca se repitió. Por supuesto, no fue porque mis hijos dejaran de destruir cosas, ni mucho menos.
Pero volvamos a Czesław Miłosz. En una cena que Szymborska organizó para un puñado de amigos, Miłosz dijo que el poema toca problemas filosóficos fundamentales a los que se enfrentaron Lev Shestov y luego Fiódor Dostoievski en Los hermanos Karamázov. Szymborska protestó diciendo que se trata de un poema sobre mi hija, es decir, una niña descubriendo la ley de la gravedad, e incluso me llamó como testigo para contar lo que sucedió esa mañana a las diez, cuando me telefoneó precisamente en el momento en que Natalka, de un año, quitó el mantel de la mesa. Miłosz lo descartó agitando su mano y más tarde desarrolló sus ideas interpretativas en un ensayo titulado “Szymborska y el Gran Inquisidor”, publicado en Dekada Literacka. Traducido al inglés, se convirtió en el tema de un seminario polaco-estadounidense organizado en Cracovia por la Universidad de Houston. “Es un poema conmovedor que Szymborska escribió sobre el asombro que cada uno de nosotros solía experimentar al descubrir la mecánica de este mundo. Este poema pertenece al reino de la inocencia, siempre apreciada. Sin embargo, en su esencia no es tan inocente. Porque, ¿qué significa descubrir la ley de la gravedad? No hay nada más extraño a los cuentos de hadas que esta ley. Deberíamos ser capaces de despegarnos del suelo, por ejemplo, levitando o saltando por una ventana y volando como la Margarita de Bulgákov para participar en la Noche de Walpurgis, o montándonos en una escoba como Harry Porter”.
Cuanto más lejos, más filosofía: Miłosz demuestra que el experimento de la niña se basa en las cuestiones fundamentales sobre el azar, la necesidad y la voluntad divina. La niña pronto aprenderá que “la ley de la gravedad también puede llamarse la ley de las cosas necesarias interconectadas en una cadena de causas y resultados”. Ahora entran en escena Kierkegaard, Shestov, Dostoievski, Blok y, finalmente, Simone Weil con su determinismo contenido en el concepto de la pesanteur, es decir, una gravedad de la que solo la gracia divina está exenta. “Este inocente poema”, concluye Miłosz, “oculta un abismo en el que se puede penetrar casi sin fin, un laberinto oscuro que, queramos o no, visitamos a lo largo de nuestra vida”. Bueno, ese es el derecho del intérprete. Y ese es también el afortunado destino de la literatura que el intérprete elige estudiar.
La actitud de Szymborska hacia la literatura, especialmente hacia la suya propia, era, digamos, modernista. Creo que nunca leyó el ensayo “La tradición y el talento individual” de T.S. Eliot, a quien, por cierto, apreciaba mucho como poeta. Sin embargo, al igual que Eliot, creía que el poeta no debe escribir sobre sí mismo y, si se inspira en un evento tomado de su propia biografía, cualquier rastro de ese hecho individual debe ser borrado. La muerte del dueño de un gato, su compañero de vida, Kornel Filipowicz, vale la pena mencionarlo en las cartas a los amigos, pero si encuentra expresión en un poema, se convierte automáticamente en una experiencia compartida y universal. Permítanme citar un fragmento de su poderoso poema “Un gato en un piso vacío”.
Morir, eso no se le hace a un gato.
Porque qué puede hacer un gato
en un piso vacío.
Trepar por las paredes.
Restregarse entre los muebles.
Parece que nada ha cambiado
y, sin embargo, ha cambiado.
Que nada se ha movido,
pero está descolocado.
Y por las noches la lámpara ya no se enciende.
[…]
Ya verá él cuando regrese,
ya verá cuando aparezca.
Se va a enterar
de que eso no se le puede hacer a un gato.
Irá hacia él
como si no quisiera,
despacito,
con las patas muy ofendidas.
Y nada de saltos ni maullidos al principio.
En una velada de autor en Tel Aviv, leyó el poema “Terrorysta, on patrzy” (Un terrorista, él observa):
La bomba explotará en el bar a las trece veinte.
Ahora apenas son las trece dieciséis.
Algunos todavía tendrán tiempo de entrar.
Otros de salir.
El terrorista ya se ha situado al otro lado de la calle.
Esta distancia lo protege de cualquier mal,
y además se ve como en el cine:
Una mujer con una cazadora amarilla, ella entra.
Un hombre con unas gafas oscuras, él sale,
Unos chicos con vaqueros, ellos hablan.
Trece diecisiete y cuatro segundos.
El más bajo tiene suerte y se sube a una moto
y el más alto entra.
Le preguntaron si un ataque terrorista en Israel le había dado el impulso para escribirlo. Su respuesta fue “también”. El gato podría ser un gato en el piso de cualquiera que muriera. El terrorista podría colocar la bomba en cualquier lugar. Las emociones en estos poemas no son las emociones del autor sino, como escribió T.S. Eliot, “emociones estructurales”, y eso significa universales. Anatol Roitman, profesor de mecánica de Novosibirsk, promotor de la literatura polaca en Siberia y traductor de poesía polaca, una vez le preguntó a Szymborska si el modelo para el héroe del poema “Spacer wskrzeszonego” (“El paseo del resucitado”) era el profesor Lev Landau, un físico brillante y premio Nobel que fue víctima de un grave accidente de coche: “El cerebro seriamente dañado tras un accidente / y hay que ver cuántas dificultades ha vencido: / izquierda derecha, claro oscuro, árbol hierba, duele comer. / ¿Dos más dos, profesor? / Dos, dice el profesor. / Mejor respuesta que las anteriores”. Szymborska asintió, aunque sin satisfacción. No le gustaba que los críticos utilizaran sus obras para practicar el biografismo y buscar hechos individuales que se encuentran detrás de sus poemas. No es así como deben leerse sus poemas, ya que ella se esforzó por otorgar una dimensión universal a esos hechos individuales.
Dicho esto, no considero a Szymborska una poeta modernista. No era fácil hablar con ella sobre temas importantes, como la poesía o la filosofía. Convertía los intentos de tales conversaciones en broma. Sin embargo, cada vez que le sugerí que encuentro un hilo posmodernista en sus poemas, su risa parecía hacerse más fuerte. Creo que un filósofo podría observar con atención dos poemas: “Sroczość” (Urraquidad) de Miłosz y “Cebula” (“La cebolla”) de Szymborska. Miłosz escribe que cuando cruzaba bosques de robles, “Chirriaba una urraca y dije: urraquidad, / ¿Qué es la urraquidad? Nunca alcanzaré / El corazón de una urraca ni sus velludas fosas / Nasales en el pico ni su vuelo que se renueva / Cuando desciende, así que no la conoceré”. Incluso asume que, si la urraquidad no existe, entonces su naturaleza humana tampoco existe. En la disputa sobre los universales, esto coloca a Miłosz en el campo fenomenológico, creyendo en la existencia de seres intencionales. “La cebolla” de Szymborska, por otro lado, es antifenomenológica; no tiene esencia: “Ni siquiera tiene entrañas. / Es cebolla enteramente, / al más cebolloso grado. / Por fuera tan cebolluda, / cebollina de raíz, […] criatura muy bien lograda. / En una cebolla hay otra, / en la grande una pequeña / y así sucesivamente, / una tercera, una cuarta. / Una centrípeta fuga. / Un eco cantando a coro”. Los intentos de sondear la cebolla, de llegar a su esencia fenomenológica, de romper con el optimismo hermenéutico a través de las capas del significante hasta el núcleo del significado, resultan imposibles. Una cebolla es como un lenguaje, cuya decodificación o lectura nunca terminará: debajo de la palabra no hay ni una cosa, ni una idea, ni nada que podamos interpretar como esencia; solo hay otra palabra debajo. Y luego debajo, otra más, y otra más. Ad infinitum.
Hay otra pista esencial y posmoderna. El segundo libro de poesía de Szymborska después del Premio Nobel, Dwukropek (Dos puntos), se publicó en 2005. Es quizás su libro postnobel que más incita a la reflexión. Los dos puntos del título no son el título de un poema, sino la última palabra –y al mismo tiempo el último signo ortográfico– del último poema introspectivo del volumen titulado “Właściwie każdy wiersz” (“De hecho, cualquier poema”). Dice cómo se escriben los poemas y qué ingredientes mínimos requieren: “basta que al alcance de la mirada / el autor coloque unas montañas provisionales / y unos efímeros valles”. Este poema puede usarse para enseñar poéticas, normativas y descriptivas. Concluye de manera muy significativa: “que negro sobre blanco, […] / se planteen algunos interrogantes / y como respuesta, / en todo caso dos puntos:”. Éstos son los signos de puntuación de la poesía. El primero es el signo de la duda y la curiosidad. Es el que rige el diálogo; frases que por sí mismas no comunican, pero que animan a otros a hablar. El otro, que aparece en el título, es una clave importante para la poética de Szymborska, pues precede a su figura retórica favorita: el listado, es decir, la enumeración: “Miércoles, un alfabeto, pan […], una manzana roja”, “sillas y tristezas, / tijeras, violines, ternura, transistores, / diques, bromas, tazas”. Lo que es individual, accesible a nuestros sentidos, contable –y por eso mismo verdadero– puede ir después de los dos puntos. Su anterior volumen de poemas, Chwila (Instante), terminaba en el poema “Wszystko” (“Todo”). “Todo: / palabra impertinente y henchida de arrogancia. / Habría que escribirla entre comillas. / Aparenta que nada se le escapa, / que reúne, abraza, recoge y tiene. / Y en lugar de eso, / no es más que un jirón de caos”. El detalle es lo opuesto a todo.
Estos dos importantes poemas, que cierran los dos volúmenes sucesivos de poesía de Szymborska, incluyen dos figuras retóricas opuestas que también son filosóficas: la distributio y la enumeración. Usamos la primera cuando tenemos una visión, o al menos una ilusión de visión, de un todo cerrado, dentro del cual podemos numerar sus partes constituyentes, todas sin excepción. Esta figura expresa nuestra creencia en una perspectiva que permite verlo todo y enorgullecernos de esta capacidad. Es la figura de una obra monográfica, un discurso académico y un optimismo cognitivo que es francamente modernista. Por su parte, la enumeración es una figura del caos y de la duda posmodernista en la posibilidad de obtener conocimiento. En otras palabras, es una lista, una secuencia de objetos seleccionados arbitrariamente, una yuxtaposición particular. Su realización más descabellada en la literatura es la clasificación de los animales que Borges extrajo de una enciclopedia china (ficticia): tan atractiva como falsa promesa de distributio científica, reducida al absurdo porque no puede cumplirse: dividimos a los animales en… seguida de una numeración bizarra en lugar de una secuencia de categorías lógicamente interconectadas: “(a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen a las moscas”.
Szymborska parece sugerir que no tenemos derecho a utilizar la perspectiva de la distributio y ordenar el mundo de esa manera. La perspectiva que se nos ofrece es una que sólo permite la enumeración, la lista de lo individual. La poesía no es una enciclopedia que intente abarcar el mundo en su totalidad. La poesía abarca el mundo en la plenitud de sus detalles, siempre de forma selectiva, siempre fragmentaria, temporal y aleatoria. Por eso los dos puntos son el signo de puntuación de la poesía de Szymborska. Por eso también creo que Szymborska era una poeta posmodernista. Aunque, al decirlo, todavía puedo oírla reírse.
Se han escrito muchos libros sobre cuestiones filosóficas en la poesía de Szymborska. Ella siempre los hojeaba y los ponía en su estantería con respeto. Luego escribía notas de agradecimiento a sus autores. Una vez llegó una carta de Texas, de un bombero jubilado. Escribió que nunca había leído poesía («los bomberos rara vez leen poesía»), pero una vez había leído un fragmento de un poema suyo en el metro. Debió haber sido una campaña llamada «Poesía en movimiento». Había anotado el nombre de la autora (a decir verdad, un nombre impronunciable). Había ido a la librería y comprado su libro. Lo había leído y había decidido escribirle una sola oración: “Usted escribió lo que yo había estado pensando toda mi vida, pero no podía expresarlo”. Creo que esta oración fue más importante para ella que todos los libros y tesis que le dedicaron. Y esa oración prueba mi punto: que Szymborska escribió una versión poética de la filosofía sin notas a pie de página. Filosofía para no filósofos. Y esta es una de las razones por las que su poesía se hizo tan popular en todo el mundo.
Traducción de Pablo Figueroa
Notas:
-
Los fragmentos de los poemas de Szymborska provienen de Poesía completa (Visor Libros, traducción de Gerardo Beltrán, Abel Murcia y Katarzyna Mołoniewicz).
-
El fragmento del poema de Miłosz proviene de Tierra Inalcanzable (Galaxia Gutenberg, traducción de Xavier Farré).
-
La cita de Borges fue tomada del ensayo “El idioma analítico de John Wilkins” (Obras Completas).