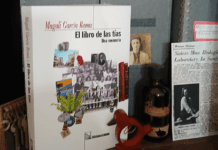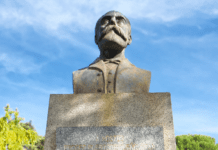Especial para En Rojo
La capa negra con forro rojo ondea en la memoria como una bandera de advertencia. Es agosto de 1959 y Salvador Agrón, un joven de 16 años recién llegado de Puerto Rico, camina hacia un parque infantil en Hell’s Kitchen. Esa noche, dos adolescentes mueren bajo su cuchillo, y la prensa neoyorquina encuentra en él un símbolo perfecto para vender miedo: The Capeman. El enemigo. El otro.
Casi cuatro décadas después, Paul Simon decide que esa historia merece un escenario distinto. No el de la nota roja, sino el de Broadway. Venía de recorrer el mundo con Graceland y The Rhythm of the Saints, y encontró en la vida de Agrón un relato que mezclaba la música latina de las calles de Nueva York con una improbable historia de redención. Se unió al Nobel de Literatura santalucense Derek Walcott y, durante casi diez años, construyeron un musical ambicioso que reunió a Marc Anthony como el joven Salvador, Rubén Blades como el Salvador adulto y Ednita Nazario como su madre, Esmeralda.
Pero el telón se levantó entre protestas. Las familias de las víctimas acusaban al espectáculo de insensibilidad, de lucrarse con el dolor. En 1998, la idea de que Broadway invitara a empatizar con un joven latino condenado por asesinato parecía, para muchos, una provocación innecesaria.
La trama del musical seguía a Salvador desde su infancia en Puerto Rico, la migración a Nueva York y su ingreso a la pandilla The Vampires. Una pelea mal dirigida lo llevó a apuñalar a dos inocentes. Arresto inmediato. Juicio relámpago. Condena a muerte. En 1960, el gobernador Nelson Rockefeller le conmutó la pena por cadena perpetua.
La segunda mitad del musical abandonaba la violencia inicial para seguir el lento proceso de transformación de Salvador en prisión: aprender a leer y escribir, enamorarse de una mujer nativa americana, escribir poesía y decidir, como le escribió a su madre, “tomar el mal y convertirlo en bien”. Cuando al fin salía, el mundo seguía viéndolo solo como el hombre de la capa.
Era una apuesta arriesgada: humanizar a quien había cometido un crimen atroz, mostrar que el castigo no borraba su capacidad de transformación. No era West Side Story, donde el pandillero puertorriqueño sirve de decorado para una puesta al día de una tragedia de Shakespeare. Aquí, el protagonista no era un estereotipo funcional: era un ser humano contradictorio, violento y capaz de cambio.
La crítica fue implacable. Time lo llamó “uno de los mayores fracasos de la historia de Broadway”. Ben Brantley, en The New York Times, habló de un “triste y entumecido espectáculo” que desperdiciaba talento. La música, admitió, funcionaba mejor en el álbum Songs from The Capeman que sobre el escenario. Paradójicamente, el mismo Times incluyó el disco en su lista de lo mejor del año en música teatral.
Fuera del circuito de Broadway, otras voces lo defendieron. Críticos no blancos y periodistas de otras ciudades vieron en la obra un esfuerzo honesto por desafiar estereotipos raciales y narrativas cómodas para el público habitual de Broadway.
Veintisiete años después, The Capeman sigue hablando de nosotros, de cómo las narrativas oficiales moldean la percepción pública y condicionan la empatía. De cómo los medios corporativos y las autoridades construyen figuras simplificadas para encarnar miedos colectivos. En 1959, Agrón fue moldeado como la “amenaza” para una ciudad temerosa de sus cambios demográficos. En 2025, esa misma lógica se aplica a comunidades enteras, tratadas como amenaza por su acento, su apariencia o su estatus migratorio.
Pero la comparación del caso Agrón con la criminalización actual de inmigrantes exige cuidado. Salvador cometió un crimen brutal; su historia es la de un culpable que intenta reconstruirse. La mayoría de las personas que hoy son objeto de redadas y detenciones masivas en Estados Unidos no tienen historial delictivo: su “delito” es el estatus migratorio, y muchas veces ni siquiera eso es probado antes de su detención.
Las recientes redadas del ICE en los Estados Unidos y Puerto Rico lo confirman. En Florida, el gobierno estatal ha improvisado centros de detención como el Alligator Alcatraz, en los Everglades. Las detenciones diarias ya suman 1.200 personas. En Puerto Rico, en apenas cuatro meses, han arrestado a unas 500; la mayoría sin antecedentes, y tres cuartas partes de origen dominicano, una comunidad históricamente integrada en la isla.
El patrón es inquietante: sospecha por acento o apariencia, denuncias anónimas convertidas en arrestos inmediatos, un discurso oficial que promete seguridad mientras instala miedo. En el caso de Agrón, el Estado lo condenó de manera expedita, probablemente por su origen, y la prensa lo convirtió en un “enemigo” sin matices para reforzar narrativas de orden y control. Hoy, sin necesidad de un crimen de sangre, esa misma maquinaria simbólica funciona para marcar a poblaciones enteras como amenaza.
Quizá The Capeman fracasó, entre otras cosas, porque no ofrecía la distancia segura que el público de Broadway esperaba. No pedía mirar al joven puertorriqueño como un monstruo lejano, sino seguirlo en su caída y en su reconstrucción. Esa incomodidad persiste: cuestiona la idea de que hay vidas irredimibles, que el castigo basta, que el estigma debe ser eterno.
Volver a The Capeman no implica equiparar sin matices el caso de Agrón con la situación de miles de inmigrantes actuales. Más bien, es una oportunidad para reflexionar sobre cómo las narrativas oficiales moldean la percepción pública y condicionan la empatía. En ambos casos, la etiqueta —asesino, ilegal, enemigo— funciona como un filtro que reduce la persona a una sola dimensión, justifica la exclusión y permite convencernos de que el mal siempre vive en otro cuerpo.