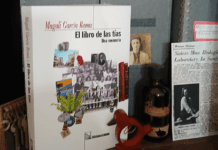Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs… [C]ulture is a context, something within which [social phenomena] can be intelligibly—that is, thickly—described.
-C.Geertz, The Interpretation of Cultures.
El robo en real time
Las campañas —y la subsecuente victoria— de Zohran Mamdani en Nueva York me trajeron de regreso a las noticias, a la tele, a las redes. A esos espacios que había casi abandonado para proteger la poca cordura que me queda de la crueldad y el disparate (cotidianos, sin respiro) a los que la era de MAGA nos tiene particularmente acostumbradas. En un momento en que el derrotismo se siente lógico, casi inevitable, Mamdani me devolvió algo parecido a la esperanza, incluso—¿me atrevo a decirlo?—hasta un poco de impulso.
¿Un líder político hablando con gente de carne y hueso, de cualquier etnia o afiliación, todo el día, todos los días? ¿Usando las redes no como universo alterno, sino como herramienta para relacionarse con personas reales? ¿Hablando de problemas concretos y sus soluciones, no de abstracciones que jamás llegan a convertirse en política pública? ¿Transparente? ¿Escuchando con atención y hablando de cosas serias sin abandonar lo lúdico, la broma, el gato de la bodega, la bailaíta de bomba y son? ¿Gufearse a sí mismo, a sus defectos e inseguridades, a su español goleta, al tiempo que proyecta la pericia que, ay, tanta falta hace en la clase política? ¿Conectar las muy mentadas «ansiedades económicas» no para manipular y desviar la ira hacia los más vulnerables, sino para insistir en que Nueva York es para los neoyorquinos, y que la comida, el techo y la guagua no deberían ser lujos? Eso es lo que me devolvía Mamdani.
Por supuesto que el Donald, incapaz de tolerar que la atención del mundo se pose sobre alguien que no sea él, reaccionó con su habitual elegancia: llamó a Mamdani un «lunático comunista» y «terrorista», describió sus propuestas sobre affordability como «socialismo radical», amenazó con deportarlo (no nos queda claro a dónde), se describió a sí mismo (sin que nadie le preguntara y confundiendo a las rubias de Fox) como «mucho más guapo» (!) que Mamdani, y amenazó con quitarle fondos federales a la ciudad si lo elegía como alcalde.
Pero apenas horas después de la victoria en Nueva York, el mismo Trump que demonizaba a Mamdani cada cinco minutos no sólo dejó de mencionarlo, sino que se apropió—sin sonrojarse—de las mismas frases que definen la plataforma del neoyorquino. Se auto declaró campeón de los pobres. Despotricó en cuanto foro visitaba que «We are the ones that have done a great job on affordability.» Celebró, falsamente, que su mandato había asegurado más apoyo alimentario y creado millones de empleos domésticos para el norteamericano común. Sin mencionar a Mamdani. Sin citarlo. Sin reconocerlo. Como si las palabras —esas mismas palabras que pocos días antes declaraba peligrosas, sospechosas, casi subversivas— fueran ahora de él.
Las mismas palabras. Con el peso emocional que les da fuerza. Pero ahora huecas, sin la carne del significado que permitiría su tránsito de retórica populista a política pública.
Ya me conocen, a mí y a la reacción automática de la antropóloga frente al absurdo: parpadear, abrir un ojo y sospechar que esa prestidigitación lingüística no es una morisqueta aislada. Que lo que acabo de describir no es un capricho ni un accidente, ni siquiera una excentricidad particular de Trump, sino un patrón reconocible, casi rutinario. Un ingrediente esencial para el caldero de la alquimia protofacha. Agarrada del hilo de esa sospecha, abrazo mi libreta y me amparo en la descripción, para alejarme del precipicio del desespero y la resignación.
Nombrando la bestia
Clifford Geertz describe nuestra condición humana como suspendida en redes (¿telarañas?) de significado que nosotros mismos tejemos. Esas redes, esos sistemas de símbolos compartidos, son más que partes de la cultura, son la cultura misma. Y aunque esos significados se imprimen y transmutan en cultura de múltiples modos (paisaje, ritual, vestimenta, arquitectura), el lenguaje es probablemente el principal. Lo que nombramos determina, de alguna manera, que ese algo existe. Lo que ese algo significa. El impacto de ese algo en la definición de nuestra realidad cultural y material. Las palabras no sólo expresan pensamientos: nos permiten pensar. No sólo describen el mundo: lo constituyen.
Por eso, lo que Trump le hizo a affordability no es un simple truco publicitario ni una mentira de político cualquiera. Ilustra algo más estructural, más insidioso. Es el secuestro de una herramienta semántica—una palabra cargada de anhelo, de reclamo legítimo, de promesa de justicia, de posibilidades prácticas—para vaciarla, invertirla y lanzarla, como un bumerán corrupto, en contra de su propio origen.
Ese robo es tan común, especialmente en este MAGA-momento, que ya casi ni nos sorprende. Se repite. Se perfecciona. Se amplifica. Se naturaliza. Y, en su conjunto, estas operaciones lingüísticas construyen las condiciones culturales que permiten y facilitan nuestro aparente descenso al fascismo y al autoritarismo.
A esa alquimia semántica que convierte la palabra en arma, escudo, señuelo, basura o, sencillamente, en su propio antónimo, le he puesto el mote de semántica protofacha.
Porque no es sólo la mentira, qué va: esa ha estado con nosotros desde siempre. Esto va más allá: es reconfigurar el terreno semántico mismo, hacer que las palabras pierdan su capacidad de anclar significados compartidos, erosionar la posibilidad de diálogo, de desacuerdo productivo, de resistencia articulada. Se trata, en el sentido más literal, de un acto de guerra cultural. Y si es la cultura, como dice Geertz, lo que nos hace humanos, se trata entonces de una guerra contra nuestra humanidad.
Maniobras de guerra
Estas pequeñas operaciones del lenguaje—que por sí solas serían curiosas, tal vez cómicas o ligeramente irritantes—se repiten, se recrean, se hacen eco, se imponen. Y, en su conjunto, construyen una nueva realidad.
Pienso, por ejemplo, en lo que le pasó a la palabra «woke»: un término nacido en comunidades negras para hablar de estar alerta, despierto, consciente de la violencia racial y dispuesto a entender el mundo tal como es. Una palabra que nombra(ba) vigilancia necesaria, lucidez política, negativa a dormir o sonreír mientras te matan.
Y luego—a fuerza de burlas, editoriales, paneles de opinión, memes infinitos e infinitamente estúpidos—la convirtieron en sinónimo de exageración, fragilidad, histeria progre. En un espantapájaros de paja que se parece muy poco a su significado original y que, de hecho, nos roba el uso de la palabra misma. Porque la contaminaron, como quien le pasa la lengua sucia al helado ajeno para que nadie más lo quiera.
Aquí vemos varias maniobras a la vez: el robo (apropiarse de una herramienta semántica ajena), la inversión (convertir alerta en histeria) y la caricaturización (distorsionar hasta que nadie recuerde el problema original). El resultado: ahora decir «woke» en ciertos espacios es invitar el ridículo, no la reflexión. Peor aún: etiquetar algo como “woke” puede tornar ese algo en ilegal.
También pienso en ese cliché instantáneo que encierran frases como«I do my own research». Research, investigación, ese vocablo que alguna vez significó rigor intelectual, responsabilidad epistémica, escepticismo saludable, acciones como leer, estudiar, evaluar la legitimidad de fuentes, hacer fact-checking, y ahora sólo requiere indignación, credulidad y Wi-Fi. Nada de universidad, biblioteca o laboratorio, que para eso están FourChan, la iglesia y el rally. Doing my own research sale de la marmita convertido en contraseña para celebrar el acto de dejarse arrastrar por un algoritmo poblado de comentaristas malcriados (algunos humanos, otros no), memes, deep fakes, influencers y podcasteros que confirman lo que ya queríamos creer y, de paso, nos venden un suplemento milagroso para perder peso o recuperar la virilidad con la misma soltura con la que nos conminan a desconfiar de las vacunas.
Aquí la maniobra es el disfraz: la estructura de la palabra se mantiene («research»), la operación básica también (buscar información), pero el valor epistémico—el rigor, la verificación, el método—se volvió no sólo prescindible, sino hasta sospechoso. Es como un uniforme de médico usado por alguien que te vende humo, timos y aceite de serpiente, y que encima, odia a los médicos y teme que los médicos lo envenenen.
Y luego está ANTIFA: una palabra tan simple y, pensaría una, razonable, convertida en un enemigo público tan nebuloso, omnipresente y peligroso que “justificó” la ocupación militar de Portland (¡Portland!). Pero lo más perverso es esto: al convertir «anti-fascista» en una amenaza, nos colocan en la posición extraordinaria de declararnos anti-anti-fascistas. Y si el álgebra elemental no me falla, eso es lo mismo que decir… fascistas.
Aquí la maniobra es pura inversión con una buena dosis de descaro y cara de lechuga: lo que debería ser obvio—estar contra el fascismo—se vuelve sospechoso, peligroso, casi criminal. Y quien se opone al fascismo se convierte en el verdadero enemigo del orden. Eso tiene tanto sentido como decir que Trump es más guapo que Mamdani.
O tome la muy celebrada figura del «inversionista»: ese tipo que invierte poco y extrae mucho, que amasa su fortuna no de la producción sino de la especulación, de la deuda, del arbitraje, de hacer de la economía un casino y exigir un bailout cada vez que la quiebran. Y que, increíblemente, es presentado como una suerte de héroe que merece incentivos tributarios, flexibilidad regulatoria, alfombra roja.
En Puerto Rico lo conocemos bien—especialmente desde las leyes 20, 22, ahora 60. El «inversionista», que no invierte en Puerto Rico y se dedica a desplazarnos y a generar riqueza sólo para sí. El que nos invita a confiar en que los beneficios llegarán, estilo trickle down, ese trickle down neoliberal que, francamente y ya que hablamos de palabras, me suena menos a un gotero de beneficios económicos y más a que los inversionistas se divierten orinando sobre nuestras cabezas.
Aquí la maniobra es la impostura: una palabra que suena técnica, casi noble (¿quién está contra la inversión?), pero que de hecho nombra extracción, parasitismo, despojo. El traje parece respetable, pero el cuerpo que cubre es todo cinismo y codicia.
Uy, y qué decir de esa “libertad de expresión» que tanto invocan? Esa merece algún premio infernal, tipo “demon of the month”, y se utiliza para justificar lo que debería ser su antónimo más obvio: la censura, el acoso, la cancelación. Elon Musk cerrando las cuentas que lo critican y demandando a los que le “faltan el respeto.” Charlie Kirk gritando obscenidades y luego quejándose (“me cancelaron, qué malos son”) porque alguien expresó su desacuerdo. Los recortes al trabajo científico y humanístico a diestra y siniestra, porque el estudio de la historia ofende y la salud pública atenta contra la libertad individual. La censura de libros, que ya hasta parece sátira: hay cada vez más bibliotecas sin libros de Toni Morrison o Maya Angelou, eliminados a cuenta de ser (¡ay!) “woke”, pero con la biografía de Hitler ahí en la tablilla, muy tranquila y más popular que nunca.
La libertad de expresión, en esta versión, significa: mi derecho a decir lo más sexista, racista o maligno que se me ocurra, y tu obligación de callarte, porque si hablas me estás oprimiendo. El opresor es quien denuncia. El oprimido es el gritón. (¡Y luego dicen que los “woke” son de cristal!)
Aquí hay robo, distorsión (tomar un reclamo legítimo de movimientos de derechos civiles), inversión (convertirlo en escudo para el abuso) y weaponización (desplegarlo contra quienes originalmente lo necesitaban).
Los ejemplos sobran. El punto es que el truco—la prestidigitación semántica—se repite. Las maniobras no son infinitas: robo, inversión, disfraz, impostura, caricaturización, weaponización. Pero se combinan, se amplifican, se refuerzan mutuamente y le sirven de ancla a persecuciones y abusos muy reales. Funcionan como reactivos principales de esta neolengua dispersa, privatizada y memética: una mezcla extraña, a medio camino entre el Newspeak y el Doublethink de Orwell, pero sin Ministerio de la Verdad y con algoritmos; sin Partido Único, pero con influencers, “analistos” y plataformas que amplifican cada torcedura hasta convertirla en sentido común. Se impone desde arriba pero burbujea desde abajo, desde el caldero de la alquimia protofacha.
La pátina del caldero
Pero estas maniobras no nacieron con MAGA. El caldero ya tenía sedimentos, ingredientes viejos que llevan décadas—siglos, en algunos casos—cocinándose a fuego lento.
Pienso, por ejemplo, en «oportunidad de inversión»: una frase que en Puerto Rico (y más allá) ya todos reconocemos como código y guiño para los esquemas Ponzi. Amway, Herbalife, time-shares, crypto. Suena simpática, casi técnica, muy American Dream. Pero en cuanto la escuchas, sabes que la “oportunidad” en cuestión es para enriquecer a otro, y que una vez engañado, tus ganancias dependen de que engañes a otros más. Esa impostura lingüística no la inventó Trump—ya estaba en el caldero, normalizando la idea de que «inversión» puede significar extracción disfrazada de oportunidad y engaño disfrazado de marketing. El “inversionista” de este siglo es un vendedor de humo, un buscón glorificado y sin pudor, un explotador sin escrúpulos, un capitalista bestial.
También recuerdo cuando el entonces gobernador Fortuño miró con desprecio a la multitud de estudiantes que protestaban una cuota excesiva e injusta en el 2010, y describió a la UPR como una «república bananera en revolución.» Algunos chillamos inmediatamente: ¿pero este señor acaso no conoce la historia de esa expresión? ¿No sabe que en su propia metáfora, el problema no es la protesta de los trabajadores sino la codicia de las corporaciones, la sed de poder de las clases políticas, el abuso de militares y paramilitares? ¿Que en la fraseología que eligió, el malo de la película no es el estudiantado, sino él mismo y lo que representa? No importa si sabe o no: la movida es la misma que se usa en estos días con “woke” o con “Antifa”.
Y claro, ese revolú semántico tampoco empezó con Fortuño. Venía cocinándose desde antes, en el lenguaje del neoliberalismo y con palabras que solían ser útiles y hasta bonitas: «reforma» pasó a designar recortes, no cambio. «Modernización» se convirtió en privatización y desbaratar uniones. «Eficiencia» (ay, esa palabra tan bonita) casi ni la podemos usar sin pensar en despidos, precariedad, exprimir al otro. «Flexibilidad» ahora significa precariedad permanente. Palabras respetables, casi técnicas, usadas para envolver el despojo en papel de regalo.
Y raspando, con nuestro cucharón de alquimista, las paredes y el fondo del caldero, llegamos a sedimentos aún más viejos y, por lo mismo, más densos y fragantes. Hace dos siglos y medio, cuando el concepto «libertad» se hizo popular pero de alguna manera mezcló dos cosas que parecerían (y son) contradictorias: libertad para los humanos y libertad para el mercado. No sé si fue conspiración, confusión histórica o un accidente conceptual de la Ilustración que, en una suerte de horrendo butterfly effect, hoy tiene a la gente oprimida protegiendo los intereses de las corporaciones que los oprimen. Un accidente que dejó a generaciones enteras pensando que democracia y capitalismo son lo mismo, que regular el mercado es oprimir al ciudadano, que los derechos de las corporaciones y los derechos humanos habitan la misma categoría moral.
El caso es que la cultura proto- facha no es sólo “facha” sino también “proto”, porque surge de un caldero antiguo y una sopa de centenario hervor; y que el cambio cultural que MAGA promueve cuenta con esa marmita ya caliente, los ingredientes ya mezclados, las maniobras ya probadas. Lo único que tiene que hacer es subir el fuego y añadirle unas onzas de reality show, dos tazas de redes sociales y una de inteligencia artificial, una pizca de pólvora, una biblia picada, gasolina barata y el zumo de muchos egos inflados. Tomó esas operaciones viejas—el robo, la inversión, el disfraz, la impostura—y las convirtió en algoritmos. Las hizo virales, meméticas, descaradas. Las amplificó y normalizó hasta que dejaron de ser trucos de relaciones públicas y se convirtieron en la gramática misma que rige nuestra vida y discurso.
Regresando a las telarañas del querido Geertz: Si estamos suspendidos en esas redes que nosotros mismos tejimos—si el lenguaje no sólo describe, sino que constituye nuestra realidad y nos permite (o nos impide) actuar sobre ella—entonces lo que estamos viendo, y tal vez bebiendo, no es una simple guerra de palabras. Es un intento sistemático de seguir alimentando un brebaje cada vez más maligno y viscoso, un caos malicioso que, como un veneno sin olor, se mezcla lento, se vuelve costumbre y, sin que nos demos cuenta, termina infusionando el tuétano mismo de lo que somos.
Cuando roban «affordability» y la vacían de justicia, cuando convierten «woke» en insulto, cuando hacen de «libertad» un escudo para el abuso, cuando la ciencia es «conspiración» y los antifascistas son «fascistas»—no solamente están mintiendo. Están deshaciendo los hilos que nos permiten nombrar problemas, imaginar resistencia, recordar el pasado, articular desacuerdo.
Por eso las notas de campo. Por eso la descripción densa. Por eso los ojos abiertos, aunque el humo venenoso del caldero nos ahogue.