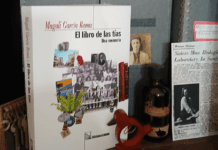Steven Oquendo López
Especial para En Rojo
necesitamos una crítica de los valores morales,
hay que poner alguna vez en entredicho
el valor mismo de esos valores.
-Friedrich Nietzsche
La genealogía de la moral
Es un espectáculo el juego de la pertenencia. Ante la precariedad de los núcleos sociales que deberían sostenernos, la idea del “ser”, de un “somos” y “resistimos” resulta jugosa para los circuitos de consumo mercantil: la raíz, con todo su artificio y nostalgia, vende. En este panorama nuestro, plagado de sombreros de jíbaro y amapolas que pretenden ser flores de maga, Melanie Pérez Ortiz y Xavier Valcárcel publican sus primeras novelas. Ella presenta Con llanto de cocodrilo bajo Elefanta Editorial, y él entrega Los nidos junto a la editorial Riel. Mi comentario girará en torno a la errancia y la animalidad, se enfocará en cómo ambos protagonistas enfrentan un regreso imposible al mundo humano. En conversación con las ideas presentadas por Édouard Glissant en su Poética de la relación, y otros pensadores que tal vez no recuerdo, me preguntaré cómo es posible habitar un espacio que resulta hostil a la vida. Cabe adelantar que ambas novelas sugieren que tal cosa, a pesar de ser un mandato cultural, puede y debe ser burlado. Después de todo, las raíces no son más que ficciones. Ficciones que la Literatura teje y desteje.
Él está cautivado por las aves y ella, engatusada por los cocodrilos. Hilario vive a inicios del siglo XX; ella, doctora de día, habita el siglo XXI, más cerca de nuestros tiempos. Ambos deben negociar sus apariciones, domesticarse ante la imagen pública y ocultar lo barbárico en sus cuerpos frente a la razón civilizatoria. Ella, recién electa funcionaria pública, es acosada por las exigencias que acompañan la figura del “excelente servidor público”: venderse a los intereses del capital. Él, un hombre afeminado, maricón, negro e independentista —y, para añadirle picardía a la combinación, prófugo de la “justicia” colonial—, sólo tiene dos opciones: esconderse o morir. Y fíjense en la coincidencia: nos topamos con dos aves raras, en modo de caza, más interesadas en los misterios del reino animal que en las miserias de la humanidad. He ahí la primera pista de estos rompecabezas: si el lenguaje humano está fundado en la dominación de unos sobre otros, habrá que darle paso al rugido del animal.
La división euromoderna entre lo humano y animal ha sido discutida por académicos como Jaques Derrida, Mara Negrón y Zakiyyah Iman Jackson. Basta recordar aquí que, para justificar el dominio de la persona sobre todas las cosas, la caracterización cartesiana de la persona como esencialmente racional contribuyó a degradar todo aquello identificado como carente de razón a la categoría de cosa. Y, en sentido kantiano, las cosas acaban por ser un medio para que las personas racionales alcancen sus fines. Así se construye una norma mítica —retuerzo las palabras de Audre Lorde— que legitima su dominación bajo el argumento de que la raíz occidental, por presentarse como cuna de sujetos racionales, posee un supuesto derecho de conquista. Todo ese aparato racional se materializa en el Estado heredado de la Ilustración. Para algunos, sólo hay libertad bajo un contrato social en el cual los particulares se someten a la voluntad de la mayoría; para otros, eso no es más que una cortina de humo que oculta el rol del Estado moderno como aparato represivo que, mediante sus instituciones legales y militarizadas, defiende la propiedad privada, que no es otra cosa que el robo de lo común. Para los primeros, la dicotomía entre civilización y barbarie funciona como una mano reguladora de cuerpos; para los segundos, la barbarie es la respuesta que rehúsa la represión. Yo pertenezco al grupo de los segundos. Y, si no les aburrí con la cháchara teórica, verán que nuestros protagonistas tal vez acabarían por ubicarse en ese segundo grupo también.
Cuando los cocodrilos cubanos arriban en las aguas de Puerto Rico, se construye un discurso fronterizo en rechazo a su presencia. Así lo constata la narradora: “En la prensa llaman a estos reptiles migrantes ‘invasores’ y algunos medios los etiquetan como ‘cocodrilos asesinos’, como si matar para comer no fuera ley de la naturaleza” (23). Para construir una idea de familia nacional y preservar una cadena de filiación que no se vea “manchada” por un Otro invasor, es necesario articular una narrativa en la que la llegada de ese Otro significa un daño para el nosotros. Ese Otro invasor rara vez es alguien adinerado: el daño sólo se reconoce cuando afecta los intereses del capital. Fíjense en el almuerzo que Hilario y sus amigos tuvieron en el Hotel Inglaterra: “sus aspavientos, manierismos y risas reventaron como fuegos artificiales la paciencia de muchos” y, enseguida: “El mismo Anacleto Agudo, propietario del hotel, fue a verlos de cerca. Sin embargo, Alber había pagado una de las dos habitaciones más costosas, «una suite familiar» le dijeron, la más amplia y lujosa” (38). Si Hilario, Alber y Vicente fueron tolerados, fue porque aparentaban tener dinero listo para ser gastado en el hotel. Si los cocodrilos cubanos fueron criminalizados, es porque su presencia amenaza alejar a inversionistas (179). La nación sólo parece estar en peligro cuando tiemblan los intereses económicos, porque incluso la moral cristiana puede ser ignorada por un buen cheque. Es en este contexto donde la errancia y animalidad hacen su aparición.
Ambos protagonistas regresan a un Puerto Rico que les resulta distante a sus recuerdos. La memoria es modificación, anota Cristina Peri Rossi. Él se la pasa ansioso y ella todo un mar de confusión. Ante la llegada repentina de Hilario, tras seis años en México, a su abuela se le cruza por la mente “que no tenía en frente a un niño convertido en hombre, sino a un hombre equivocado buscando encontrar intacto un lugar que dejó atrás, un origen. Pero todo había cambiado. Cambió el cauce del río y el agua, cambiaron las tierras altas y bajas, el pueblo, el país, ella, la madre de Hilario, incluso él” (149). Y es que al tocar tierra, Hilario sólo piensa en agilizar su misión económica para visitar cuanto antes a su madre y abuela: les trae dinero y un amor cocinado al fuego lento de la distancia. Es un pájaro que regresa a su nido. Sin embargo, ese nido está marcado por su madre sumergida en la locura y por la vigilancia de la policía colonial, atenta a cualquier manifestación de mariconería para arrestarlo. Por su parte, la doctora lleva diez años ausente. Recuerda que, en otro momento, al llegar y ser recogida por su padre, luego de presenciar el escenario que él arma al descomponerse su carro, descubrió que “acabada de regresar, se sorprendía de sí misma; de que le pareciera absurdo lo que le había parecido normal toda la vida. Parece que ha estado fuera de casa ya por demasiado tiempo” (70). A la distancia afectiva hacia su padre —una marcada por una infancia turbulenta— se suma su nuevo cargo público, donde el interés colectivo importa poco y donde la presionan continuamente para que renuncie a sus principios y se venda al narcoestado. La huida del mundo humano, corroído por el ácido del poder y organizado de modo que la estabilidad de unos dependa de la inestabilidad de otros, se convierte así en un impulso: un escape hacia la animalidad negada.
Los hombres han quedado atrás. No pueden seguirle el paso a ella. La noche está oscura como boca de cocodrilo nocturno. Ella camina a zancadas por entre los arbustos. Luego de un rato, ya no la ven más. Gritan. La llaman. Ella no responde. (Pérez 207)
Al fin y al cabo, todos huimos, todos nos vamos, todos escapamos repetidamente intentando sobrevivir. Es lo que compartimos con los animales. (Valcárcel 173)
El escape de la doctora ocurre en completa desnudez bajo la lluvia, en un impulso más afectivo que racional, uno en el que los cocodrilos le ayudan como defensa frente a los humanos. El vuelo de Hilario se erige como una gesta de supervivencia ante un aparato policiaco rabioso con su mera existencia. Si el mundo humano es uno de muerte y dominación, aquí lo animal aparece no como uno ajeno a la violencia, pero sí como uno donde los cuidados son posibles. Para Glissant: “Si la nación en Occidente es inicialmente un «contrario», la identidad para los pueblos colonizados será en primer lugar un «opuesto a», es decir, en principio, una limitación. El verdadero trabajo de descolonización consiste en sobrepasar este límite” (31). Dicho en mi pensamiento: estos personajes son aniquilados por una concepción del tejido social como una masa homogénea orientada a generar ganancia. Cuando Glissant señala la necesidad de sobrepasar el límite de los opuestos, lo hace desde su propuesta de la relación: una en la que los grupos sociales no se construyen por la raíz de la filiación, sino por la convivencia que emerge de compartir un espacio común. En este sentido, la premisa es sencilla: no tenemos que ser iguales; basta con estar juntos.
Como señalé al inicio, estas novelas se publican en un contexto económico y cultural en el que la raíz de la puertorriqueñidad se transforma en un consumible: tanto en lo comercial —con un discurso cercano al de la armonía racial— como en lo académico, donde las raíces operan como comodidad teórica que atrae becas. Al mismo tiempo, forman parte de una literatura que se ha empeñado en definir la puertorriqueñidad desde múltiples miradas, muchas de ellas igual de esencialistas que las que critican. Por eso resulta refrescante que, en prácticamente la misma semana, Xavier Valcárcel y Melanie Pérez Ortiz ofrezcan una dupla de protagonistas a quienes la pertenencia les es negada. Si el mundo de lo humano requiere identidades fijas y prefabricadas para constituirse, aquí se sugiere que la poética del animal puede ser una alternativa para construir manadas capaces de acoger la diferencia y proteger la singularidad de sus miembros. Es en la errancia donde la manada se constituye con el movimiento. Es en el movimiento donde las lógicas de la raíz no pueden ser hostiles a la vida.