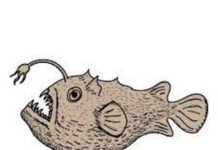Especial para En Rojo
A los cinco años ya había perdido más cosas de las que un niño debería recordar. Y sin embargo, él recordaba. No todo, pero lo suficiente como para entender que la infancia puede ser una cuerda floja colgada sobre el abismo de la burocracia.
Le decían Josué, pero en su bitácora interna él era simplemente «el coleccionista de techos». Cada vez que la agencia lo arrancaba de un hogar, alguien le prometía que este nuevo techo sería mejor. Más seguro. Más limpio. Más feliz. Y él, que sólo quería quedarse quieto, aprendió a cargar su alma como quien carga una mochila rota.
En el primero perdió su trompo. Ese que giraba como un planeta pequeño en el piso agrietado de su casa original.
En el segundo, olvidó el olor de su madre. No porque quisiera, sino porque el miedo tiene el mal hábito de borrar perfumes.
En el tercero, alguien le enseñó —a golpes— que el cuerpo también se puede usar para castigar.
Y él, niño al fin, pensó que se lo merecía. Que estaba roto. Que si algo malo pasaba, era porque él lo había provocado. Así funcionan las leyes torcidas del trauma.
A veces lo tocaban donde no se debe pero sí confunde. Sintió aún mas vergüenza y culpa… Otras, lo empujaban contra paredes. Y cuando lloraba, alguien le decía que los hombres no lloran. Que si lo hacían, era porque eran débiles. Defectuosos.
Así fue como Josué aprendió a llorar desde el alma.
Después vinieron otros techos: el de las reglas estrictas, el del silencio ensordecedor, el de la rabia que explotaba sin aviso. Pero también hubo uno donde alguien, finalmente, no trató de cambiarlo, sino de entenderlo.
María no era su madre. Pero lo escuchaba. Lo esperaba. Le servía café con leche y le decía que no hacía falta entender todo para seguir viviendo. Con ella, Josué no dejó de tener pesadillas, pero al menos aprendió a despertar con alguien al lado.
Dibujaba cuando nadie lo miraba. Y luego, cuando la rabia ya no cabía en sus dedos, comenzó a tocar música. Primero con miedo, luego con furia. Aprendió que una tuba podía sostener el grito de un niño que nunca fue escuchado. Que una banda escolar podía ser familia, aunque nadie llevara tu apellido.
A veces creía que su historia era una grieta sin final. Pero un verano cualquiera, sonó el teléfono. Alguien al otro lado decía: “Soy Ruth, tu hermana”. Y así, como quien encuentra una canción vieja en la radio, Josué volvió a recordar que no había nacido solo.
El reencuentro fue sin drama. Sólo un abrazo y un café. Y el perdón. No como absolución religiosa, sino como necesidad biológica. Simplemente, no le quedaba espacio para un nuevo dolor… Ignorando la ironía, perdonó a su padre, que ahora era pastor. Perdón a su madre, que había regresado del infierno. Perdón a sí mismo, por haber cargado culpas que no le pertenecían.
Hoy Josué estudia ingeniería, porque aprendió a reconstruir lo que otros dejaron en ruinas. Dice que lo hace para diseñar techos más firmes. Casas que no se caigan con el viento, ni con los gritos. Lugares donde ningún niño tenga que olvidar su trompo, ni su nombre, ni su dignidad.
Cuando le preguntan qué aprendió en su viaje de techos rotos, Josué responde sin dudar:
—Que madre no es la que pare, sino la que cría. Y que no todos los sistemas están rotos por accidente; algunos están diseñados así. Pero también aprendí —dice con los ojos encendidos— que los elefantes caminan kilómetros para despedir a los suyos, que se abrazan con sus trompas cuando uno llora, y que si ellos, animales enormes y silvestres, pueden ser solidarios, nosotros también podemos. Podemos ser más como los elefantes.
Y entonces sonríe, como si la vida aún le debiera muchas respuestas, pero él ya hubiera aprendido a hacer preguntas más hermosas.