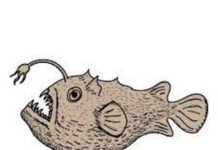Especial para En Rojo
La perra color miel o «la perra dorada», como al nene le gustaba llamarla, era ágil y esbelta. En sus ojos, tan expresivos como los de esas personas a las que parecería vérseles el corazón en la mirada, se conjugaban los colores de la tierra y de la maleza. Era una perra del campo, que dormía las siestas a pata suelta debajo de un almácigo y, cuando se aburría, le gustaba perseguir mariposas. No era de nadie, porque era de todos, pero acostumbraba a pasar las noches en casa del gruñón de don Memo, el dueño del colmado y de las dos o tres vacas lecheras que había por allí.
El nene llevaba poco tiempo en Puerto Rico. Dos años tal vez habrían pasado desde que sus padres decidieron dejar Washington D.C y regresar al pueblo donde había nacido. Hasta entonces no había conocido la playa, aunque sabía nadar porque aprendió en los campamentos de verano de la YMCA. Tampoco había visto riqueza igual a la de nuestra naturaleza, y ante nuestros árboles y la diversidad de formas, colores y texturas de sus frutas, que eran su debilidad, el nene no lograba resistirse. Nada era un obstáculo lo suficientemente infranqueable, ni siquiera la altura de una rama, si se trataba de poder saborearlas. Saltaría verjas, cruzaría pelos de alambre, treparía árboles colgándose de sus bejucos como un mono, y hasta se las arreglaría para escabullírsele al toro más bravo sólo por la pulpa blanquecina de una guanábana, la carne firme y jugosa de un mangó o el dulce olor de una guayaba.
En sus recorridos por el barrio, la perra no le soltaba ni pie ni pisada. Lo seguía, sobre todo, en las tardes, cuando después de la escuela el nene se iba a bañar a la charca. Allí la perra perseguía sus mariposas y el nene se subía hasta la copa del arbusto de guayaba que le hacía una sombra como de medialuna al agua. Desde lo alto se dejaba caer para zambullirse en la charca como antes en las piscinas de los gringos.
Una de esas tardes de chapoteo y recolección de frutos se dio cuenta de que la perra ya no era ni tan esbelta ni tan ágil, que dormía más de lo que cazaba mariposas y que tenía un poco hinchada la panza. Como se dedicaba a mirar para arriba, en su glotona búsqueda de frutas, no se había percatado de que la perra dorada muy pronto tendría perritos. Por eso, ante la sospecha, salió de la charca como un bólido para ir a preguntarle a don Memo. Cuando llegó, lo encontró en el colmado explicándole a una vecina cómo atrapar a un ratón con el chavo de queso que le acababa de vender. El nene decidió no importunar y volver más tarde. Para matar el tiempo, salió en busca de la perra que se había quedado atrás.
En su trayecto, el paisaje no dejaba de maravillarlo. El olor de la tierra mojada y de la yerba recién cortada, los colores del atardecer y la brillantez de un sol siempre caliente, la buena sombra de la palmera y del almendro y la brisa del mar que como una voz susurrante parecía develarle los misterios más preciados de aquel pueblo costero, lo impresionaban inmensamente. Casi tanto como lo emocionaba el sonido de las cuerdas de la guitarra que tocaba su abuelo después de su jornada despalillando e hilando tabaco, o la idea de que la perra tuviera perritos.
Después de un rato de recorrer la zona, de gozar de sus encantos y de descubrir que la algarroba, aunque apestaba, era dulce, decidió volver a donde don Memo. A mitad de camino la perra le salió al paso y llegaron juntos al colmado, pero el viejo ya no estaba. Supuso el nene que lo encontraría en el rancho de las gallinas, porque más o menos a esa hora les daba una ronda a las ponedoras. Así que dejó a la perra cavando un hoyo a los pies de una mata de plátano y se fue a dar con el paradero del viejo, que al final tampoco estaba con las gallinas sino ordeñando una vaca. Entonces, desde la distancia, le preguntó si él también se había dado cuenta de que la perra dorada tendría perritos. El viejo, sin hacerle caso a la pregunta, le pidió que se acercara y lo ayudara con la vaca que estaba inquieta. Cuando el nene se agachó, siguiendo las instrucciones del viejo, este le apuntó con una teta, y un chorro de leche salió disparado hasta su cara. Furioso, el nene se pasó la mano para secarse, y se fue sin confirmar la noticia. Las carcajadas del viejo lo siguieron hasta la casa.
Al otro día, cuando regresó de la escuela, se encontró con la sorpresa de que la perra había parido. Eran los cinco perritos más lindos que había visto nunca. Unas pequeñas bolitas doradas, tiernas e indefensas, a las que no dejaba de mimar ni de buscarles la vuelta para jugar.
La tarde de domingo en que el nene no pudo visitarlos por la mañana, fue a verlos y no los encontró. Memo, de mala manera, le dijo que no sabía de ellos ni de «la perra puta esa». «Why you talk about her like that?», le preguntó el nene (en inglés porque cuando se molestaba no hablaba bien el español). «Aquí no están, te dije ya. Vete y búscalos por allá por la charca», añadió el viejo. El nene le hizo caso, pero, al llegar, atraído por una guayaba se trepó al arbusto como de costumbre. Fue entonces cuando desde lo alto vio un bulto en el fondo cristalino de la charca. Se lanzó y lo llevó hasta la orilla. Adentro encontró a los perritos. Sin pensarlo dos veces, cargó el saco hasta donde el viejo: «I thought you were like the algarroba, but you’re not, you are simply a criminal, a murderer, a motherfucker».
Hoy, el nene ya es un señor de 73 años al que todavía se le aguan los ojos cuando recuerda esto. Y no es que el campo fuera leña como dicen, pues donde quiera se cuecen habas, sino que don Memo era eso que hoy como ayer, en la ciudad o en el campo, y ya en buen español, se conoce como un «viejo cabrón».



![Será otra cosa-El porvenir será de las desnudas: Eiko Otake en Puerto Rico[1]](https://claridadpuertorico.com/wp-content/uploads/2026/02/El-porvenir-sera-de-las-desnudas_Eiko-Otake-1-218x150.png)