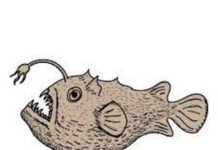Especial Para En Rojo
Madre sólo hay una, dice el refrán.
¿Refrán o cliché? Ambos, supongo. Tengo una relación complicada con el refranero. Por un lado, condensa sabidurías antiguas y las destila en expresiones lo suficientemente lapidarias como para permanecer vivas de generación en generación. Por el otro, y aquí es que entra su aspecto de cliché, los refranes pueden convertirse en atajos que esquivan la intervención del pensamiento. Noten que no digo “pensamiento crítico”, porque esa frase también puede volverse o usarse como cliché, sino “pensamiento”, el acto de examinar ideas con la cabeza y con el cuerpo completo, claro, porque neuronas son neuronas y las llevamos con nosotros de cráneo a pie.
Y eso ocurre con el refrán de marras. “Madre sólo hay una” refleja algunas verdades, pero puede servir para esconder otras igualmente válidas. La orfandad, por ejemplo, tanto de quien literalmente pierde a la madre en cuerpo como de quien tiene a su madre viva pero la ha perdido en alma. O la experiencia de quienes tienen la dicha de contar con varias madres y que no deberían o tendrían que elegir a la solitaria “una” del refrán. A estos últimos se les hace, me imagino, más fácil darle la vuelta al refrán sin dolor. A las primeras no tanto, porque sobrevivir la orfandad es un ejercicio complicado, incapturable en la sentencia sólida del refrán, de construir maternidad en la vida (y eso de tener “madre” es un requisito mínimo para la salud mental, así que la tarea no es trivial, sino necesaria, laboriosa y continua) a fuerza de tejer retazos de “madre” en una suerte de edredón protector para cubrir la ausencia.
Mi edredón maternal tiene de todo, o al menos de mucho. Sus recuadros son sensaciones, imágenes o pequeños videos mentales, como el de mi abuela materna proveyendo el alimento físico y el abrazo temprano que mi madre biológica no podía o quería brindar; la maestra que me protegió de bullies varios a la edad de cinco, celebró mi afición por la palabra escrita y puso todos los libros que pudo al alcance de mi pupitre y mi curiosidad; la abuela paterna que, aun cargando con las limitaciones producto de su propio trauma infantil y su orfandad, me dio refugio, comida, techo y rutina. También son recuadros maternales los encuentros fugaces con adultos desconocidos y algún gesto casual de aprobación, preocupación o validación; deidades de panteones varios, como algunas vírgenes católicas y la Yemayá que, en mis fantasías, me quería mucho; la bisabuela materna que, sin ser ella misma fan del abrazo, se dejaba abrazar y le sumó a mi vida galletas Cameo, más libros, y hasta algunas lecciones de inglés.
Y la Matria, claro. A medida que voy envejeciendo, pienso cada vez más en el sustrato emocional del nacionalismo y, al menos en el que me toca, descubro más y más que no es tanto el de la patria-padre exigente, que demanda valor y sacrificio, sino el del abrazo materno de ese pedazo de tierra, mi isla, mi archipiélago, con el que tengo una relación visceral, ancestral, física y más allá de cualquier discurso político.
El antropólogo Keith Basso decía que las emociones, lenguajes, pensamientos y acciones que nos definen viven y operan en la geografía que nos construye. Yo tejí mi edredón con pedazos de mar y de suelo, con aguas color turquesa, hojas de todos los tonos de verde, arenas amarillas y efímeras, pero frecuentes, burbujas de espuma. Con manglares, caracolitos, tortugas y la visión breve y milagrosa que son los manatíes costeros o la cola de una ballena jorobada en la distancia. Con la sabiduría y la broma de algunos personajes que, si bien al margen de la realidad del país, son probablemente los que existencialmente lo sostienen y me sostienen, como los pescadores, las “señoras de la cafetería”, los mirones en los balcones y chinchorros de barrio, las verduleras y hasta las testigas de Jehová. Con las acciones valientes, inteligentes y generosas de mis ancestros cada vez que saco el tiempo para pegarle ojo y oreja a mi árbol genealógico. Con los refranes, también, y sus camarones arrastrados por la corriente, caballos regalaos, monas vestidas de seda, cuervos traidores y otras criaturas. Con las amigas. Con crítica, propuestas, marchas, y proyectos. Con la solidaridad automática durante y después de cada huracán, de cada muerte, de cada pérdida. Con la tradición literaria del patio, que quienes no estudiamos literatura descubrimos casi al azar. Con los despojos, las cartas, las profecías, el caracol. Con las ceibas puyúas, los robles sonrosados, las orquídeas silvestres, los flamboyanes encendidos. Con cada parada para llenar boca y menú del milagro estacional y kamikazi de mangós y aguacates gratuitos en las orillas de una calle cualquiera. Con el arroz con habichuelas, las biblias mal o bien citadas, los cuentos de camino, el recao, el romero y la ruda en latas de Yaucono y Rovira, las monjas realengas, los obituarios, las estrellas imposiblemente numerosas y límpidas, las casas de madera, las montañas, el olor a café y el encuentro y conexión instantáneos con boricuas luneros y bestiales en cualquier lugar del mundo.
Acá en la luna, por cierto, la nostalgia y probablemente la convicción inconsciente, pero visceral, de que mi verdadera madre es mi país, se han traducido en el impulso irresistible de tatuarme la matria en la piel, a saber: la jicotea que adorna mi espalda, el coquí taíno en mi muñeca derecha, y el paisaje sincrético en mi antebrazo izquierdo, un paisaje que junta (sin revolver) al mar y el sol de mi matria caribeña con retazos que voy recogiendo en el paisaje del imperio donde terminamos haciendo residencia y resistencia: el lobo, la luna, las montañas y los pinos que me recibieron en Arizona.
Los significados y expectativas dispares que a veces se (mal)tratan en el lenguaje de la devoción al país propio–patria vs. matria, fatherland vs. motherland– corren paralelos con los del binomio más personal y arquetípico de padre vs. madre. La patria exige valor y sacrificio, el padre impone disciplina y añade desafíos. La matria no parece exigir demasiado, pero su presencia en vida o memoria suele traer consigo un no sé qué de nostalgia y de culpa. Es incondicional en su abrazo y, a la vez, implícitamente espera, sin esperanza, la reciprocidad imposible de la criatura. Los “hijos pródigos” de los padres regresan a pedir perdón por sus errores, los “hijos ingratos” de la madre regresan a pedir perdón por su inevitable ausencia y por el deber que implica estar, sencillamente, vivo y respirando. Pero hasta donde sé, no hay refrán que diga “padre sólo hay uno”. Esa pesada expectativa se la imponemos a las madres y, por ende, a los hijos, especialmente a las hijas. La psicología tradicional refuerza la cosa: los pecados y errores maternales, grandes y pequeños, son castigados, en práctica y teoría y especialmente de Freud a esta parte, con mucho más empeño que los de otras personas adultas implicadas de cerca en la crianza.
Cada vez que me salto la temporada navideña en Puerto Rico, me siento como el mundo y los medios dicen que debemos sentirnos los que no llamamos o le llevamos flores a mamá en ese segundo domingo de mayo que nos cae encima todos los años. Cuando, encima de huérfana, terminas siendo una boricua lunera, el calendario se vuelve aún más pesado de lo que ya es. Le fallas a la madre todos los mayos y a la patria todos los diciembres. Les fallas a ambas al tiempo que las invocas en cada aliento.
Los mayos, sin embargo, se me vuelven más fáciles con el pasar del tiempo y el multiplicar de mis canas. Pero la nostalgia y agradecimiento que siento por mi país, y el dolor de verlo sufriente y bajo asedio, como quien ve a su madre reducida a un sillón de ruedas y le teme al fantasma de la demencia senil, no se erosionan. En todo caso, se fortalecen. La ruta que me conduce a los principios de humanismo y nación recorre los caminos del apego y el amor.
Al menos para esta autora, parida en alma por las paramaternalias de mi país, con los pies en otra parte, pero llevando en la piel y el sentir a la matria propia, en todo su dolor y gloria, en sus aciertos y desaciertos, en su vigor y su vejez, en su drama y su sencillez, en su lucidez y su demencia, “Matria” sí que sólo hay una. A ver cuando le añadimos esa verdad al refranero.
A la memoria y huella de Angelina Torresola Roura, 1915-2015



![Será otra cosa-El porvenir será de las desnudas: Eiko Otake en Puerto Rico[1]](https://claridadpuertorico.com/wp-content/uploads/2026/02/El-porvenir-sera-de-las-desnudas_Eiko-Otake-1-218x150.png)