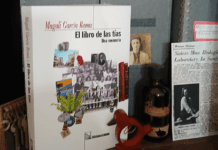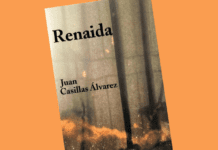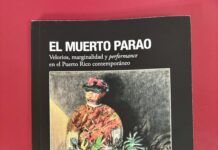Especial para En Rojo
A veces en las tardes una cara
nos mira desde el fondo de un espejo.
El arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara.
– Jorge Luis Borges, “Arte poética”
Arqueología bibliográfica
Un tema frecuente en la obra de Luis Rafael Sánchez, especialmente en sus ensayos, aunque también aparece en su narrativa, es la presencia de los negros y los mulatos en la sociedad puertorriqueña. Esta preocupación se expresa muchas veces de manera indirecta, pero ya se hace de manera muy clara en “Aleluya negra” (1961), cuento que sirve de hito que marca un evidente cambio estilístico e ideológico en su obra. Esta, en general, cambia tras la aparición de este cuento en el que se exalta la negritud entre nosotros y se rompe con el estilo de juventud, con el estilo de aprendizaje. En “Aleluya negra” se celebra a Bacumbé, “un dios hermosamente negro, benditamente negro, maravillosamente negro”. Pero esa deidad es “un dios chistoso que destila aguardiente”. En el cuento, Bacumbé encarna una negritud que rompe con las normas establecidas por la cultura blanca dominante y por ello es conflictivo y problemático, como lo son los negros de la poesía de Luis Palés Matos. En otras palabras, la defensa de la negritud en Sánchez, como en este poeta mayor, no cabe cómodamente dentro de los preceptos y principios de la cultura blanca que impone sus normas, éticas y estéticas. Por ello en el cuento la seriedad y el decoro se transforman en sexualidad, humor y embriaguez.
Once años después de la publicación de “Aleluya negra” apareció un ensayo de Sánchez que trata directamente el tema del prejuicio racial en Puerto Rico. Apareció este con el título de “Gente de color, cariños y prejuicios” el 23 de julio de 1972 y como parte de una serie que publicó en el semanario Claridad bajo el título general de “Escrito en puertorriqueño”. Ahora Sánchez recicla y revisa ese viejo texto; lo titula simplemente “La gente de color”; lo fecha como de 1973 y lo emplea para abrir Piel sospechosa (México, Editorial Planeta Mexicana, 2025), una colección de diecinueve artículos y una aclaradora introducción donde recoge ensayos suyos que tratan directamente el tema de la negritud en general y, en particular, del prejuicio racial en Puerto Rico.
Ya desde este primer ensayo del nuevo libro nos enfrentamos a un serio problema para los críticos que intentan estudiar a fondo la obra de Sánchez: su marcada tendencia a reciclar y revisar sus textos. Por ello me imagino a un candidato al doctorado haciendo una exploración de arqueología bibliográfica para aclarar los orígenes y las transformaciones de estos textos. Por ejemplo, el 24 de agosto de 2017 Sánchez publicó en El Nuevo Día un brillante ensayo para conmemorar el centenario del natalicio del gran escritor afroestadounidense James Baldwin; este lleva el título “La piel sospechosa”. El empleo del título de este ensayo para el nuevo libro evidencia la importancia que este tiene para el autor. Ahora lo recoge, pero lo revisa. Por ejemplo, en la quinta sección del ensayo comenta tres cartas canónicas que sólo indirectamente están relacionadas con las que Baldwin escribe a su sobrino, el tema central del ensayo. Estas cartas son la de Sor Juana Inés de la Cruz al obispo de Puebla, la de Kafka a su padre y la de Oscar Wilde a Alfred Douglas. La primera, que no aparece en el texto de 2017, y la tercera tienen un sentido particular en el mismo porque aluden respectivamente a otros movimientos de liberación, el feminista y el homosexual. Pero la segunda es la que ahora nos importa ya que es ejemplo del reciclaje y las revisiones de viejos textos que nos obliga a explorar la obra de Sánchez. Así es porque el 19 de febrero de 1961 publicó en el periódico El Mundo una reseña del libro Cartas al padre de Kafka. El párrafo que ahora incorpora no cita directamente la vieja reseña, sino que la resume, pero usando el estilo que caracteriza su obra más reciente, no su estilo de juventud.
Tómense estos casos como ejemplos de esta técnica de reciclaje y revisión tan frecuente en Sánchez y que, de seguro, ocupará a futuros estudiosos de su obra, quienes tendrán que ocuparse en esta arqueología bibliográfica a la que apunto con estos casos. Sólo añado que, a veces, como en este ensayo sobre Baldwin, la revisión no produce un texto tan fuerte y efectivo como el original. Quizás, algún día, se tendrá que publicar, cara con cara, los dos textos. Pero ya ese es un vaticinio demasiado arriesgado. Por el momento tenemos que explorar los textos ahora publicados; ese es el propósito de estas páginas.
Negritud de cuerpo entero
Piel sospechosa es, por suerte, un libro de temática homogénea: el racismo y su presencia, muchas veces negada, entre nosotros. Este no es una obra de corte académico sino un texto que se enfoca en ese tema de manera libre, amplia y muy personal. La idea central del mismo es la denuncia del prejuicio contra los negros y los mulatos que existe en la sociedad boricua. Es frecuente la negación de que tal prejuicio exista entre nosotros. Para así hacerlo se recurre a la comparación del prejuicio entre nosotros con el que se da, más abierto y fuerte, en la sociedad estadounidense. Una falsa lógica protectora parece decir que, como el prejuicio nuestro es distinto al que se da en la metrópoli, no existe. Sánchez advierte que, aunque nuestro prejuicio es distinto, existe y ha marcado negativamente a nuestra población negra y mulata. Sánchez apoya su visión con dolorosos ejemplos como un grotesco proyecto legislativo que quería que se adoptaran niños del centro de la Isla, lugar caricaturescamente identificado con el jíbaro blanco, en las poblaciones de las costas, lugar también identificado casi homogénea con los negros y los mulatos. Estas visiones, muchas veces presentadas como caricatura, dependen de nuestras definiciones raciales. Recordemos que en los Estados Unidos una gota de sangre negra te hace negro, mientras que en Brasil una de sangre blanca te hace blanco. Sánchez, en estos textos de tono literario, no entra en esas disquisiciones sobre la raza y cita frecuentemente el salomónico refrán nuestro: el que no tiene dinga tiene mandinga. Recalco, no estamos ante textos sociológicos ni antropológicos y, por ello, esta discusión del prejuicio racial no se lleva al campo de las estadísticas ni al de la evidencia genética. Pero, creo, que no cabe duda, como Sánchez argumenta, que la negritud, en términos raciales y, sobre todo, en términos culturales, ha sido negada o, al menos, menospreciada entre nosotros.
La gramática de su mirada
En la introducción al libro Sánchez nos da claves para entender los diecinueve ensayos que lo componen. Para mí de esta hay que destacar una oración que ofrece claves y que apunta advertencias: “Anhelo que al Lector le parezca suficiente bibliografía la gramática de mi mirada” (p. 17). Tres puntos destaco de esta reveladora oración. Primero, la alusión, casi en vocativo, a quien se acerca al libro. Son frecuentes los pasajes del libro en que Sánchez se dirige directamente a quien lo lee. La más clara de estas referencias es la última oración de la introducción donde sí usa el vocativo: “Lector, dedícate a lo tuyo” (p. 18). Segundo, la oración apunta a la conciencia del autor que este no es un libro académico y, por ello, no se basa en investigaciones previas, en una bibliografía consultada, aunque como aclara en otra página, los trabajos de Tomás Blanco de 1937 y el de Isabelo Zenón de 1974, libros, ambos, que ameritan una relectura crítica, le sirven de apoyo intelectual. Tercero y sobre todo, la breve pero preñada oración establece que es la mirada del autor la que servirá de filtro para observar el tema del prejuicio racial. Más aún, esta mirada le sirve para construir su visión del tema. Como en muchos otros textos ensayísticos suyos – recordemos la “gramática parda” que se propone a partir de la imagen de San Juan que se crea en El corazón frente al mar (2021) – el término gramática es clave para entender sus posiciones ideológicas. En otras palabras, su voz o su estilo no es mero artificio sino la herramienta que se emplea para construir la interpretación de la realidad; esa gramática revela tanto como el contenido y es propia del autor; es su mirada, pero no una mirada pasiva sino el medio que usa para construir la realidad.
Propongo que Sánchez emplea el lenguaje – su gramática – como una forma de expresar mucho más de lo que las palabras dicen en su significado primario. Los juegos de palabras, las palabras inventadas y las construcciones sintácticas que parecen violar las normas aceptadas son su manera de crear su gramática propia y, a través de esta, su medio para decir mucho más de lo que el lenguaje regular puede expresar. La gramática de su mirada, en verdad, construye la realidad que el autor quiere compartir con el lector. Veamos algunos ejemplos.
Sánchez emplea expresiones puertorriqueñas que para lectores de otras regiones serían incomprensibles. Por ejemplo, emplea el término “yeyo” y, consciente de la dificultad que el empleo del término puede causar para los lectores que no son puertorriqueños, ofrece equivalentes – “una rabieta hiper, una pataleta que resonó hasta en la Luna” (110) – y busca un equivalente en inglés, “tantrum”, del cual ofrece también la definición de un diccionario. Esta táctica demuestra el interés de comunicarse con todos sus lectores, no sólo con los boricuas. Pero sobre todo, el hecho demuestra que el autor se vale de un vocabulario puertorriqueño con plena conciencia y confianza. Abundan en el texto otros puertorriqueñismos lo que denota su orgullo por la lengua boricua.
En otras ocasiones crea una nueva palabra, como la que ofrece para las personas que padecen del prejuicio racial: “prejuiciómanos, como bautizo a los pacientes terminales del prejuicio…” (p. 103). A veces la creación de nuevos términos – “carájolis”, “puñétalis” – son muestras de su frecuente fusión de la cultura culta y la popular, hasta la que algunos ven como vulgar. Las alusiones también muestran esa fusión de la llamada alta cultura con la popular: fray Luis de León y Lola Flores aparecen en el texto. Estas intertextualidades aparecen sin identificación y sirven para darle relieve a lo popular o para encubrir un nombre: pena, penita pena es una forma indirecta de referirse a la famosa cantaora.
Estos recursos – su gramática – son frecuentes en la prosa de Sánchez, pero en este texto en particular sirven para darle prestigio a lo popular, al mundo que los “prejuiciónamos” desprecian. Su “gramática” es la forma de hacernos ver que lo popular, lo vulgar, lo negro y lo mulato pueden equipararse a lo canónico o lo aceptado por la cultura blanca dominante. Esta, en el fondo, es una manera de darle prestigio a la negritud, a la cultura afropuertorriqueña.
Haití, Haití, Haití
Pero su visión de la negritud sobrepasa las fronteras insulares. Las referencias a las culturas neoafricanas en las Américas son frecuentes y, entre estas, hay que apuntar la importancia que le asigna a Haití. Las referencias a ese país hermano son menudas, y le dedica un texto completo, “Haití en el corazón”, que invierte la imagen negativa que se tiene de este: “Una mentira perversa reduce el país haitiano a fracaso insuperable” (p. 141). Con evidencia histórica y personal – tres viajes a esta media isla – Sánchez combate y desmantela la imagen negativa que comúnmente se tiene de este. Haití es un caso extremo, quizás el más extremo, del prejuicio contra la cultura negra. El proceso de rescate que se evidencia en este caso es paralelo al que se sigue en todo el libro para combatir el prejuicio contra la negritud y, a la vez, exaltarla. Haití le sirve a Sánchez para presentar el prejuicio racial en toda su magnitud. Por ello postula que “[l]a historia desconoce otra raza más subestimada y vilipendiada que la negra” (p.144). Como en otros muchos casos Sánchez procede de lo particular, en este caso de su visión de la cultura y la historia haitianas, a lo general, la negrofobia.
Dos casos ejemplares: James Baldwin y Bobby Capó
El escritor estadounidense James Baldwin (1924-87) y el cantante y compositor boricua Bobby Capó (1922-89) tienen lugares destacados en Piel sospechosa. A Baldwin Sánchez le dedica un ensayo donde destaca el importante papel que este tuvo en su país en la década de 1960, cuando nuestro escritor lo conoció en la ciudad de Nueva York; entonces se dio el caso de una “simpatía recíproca” (p. 123) entre el ya consagrado escritor y Sánchez, quien se ve en ese momento como “aprendiz de soñador” (p. 123)
Pero más que el breve contacto personal con el escritor ya consagrado, lo que impactó al joven puertorriqueño fue la obra misma de Baldwin, especialmente su libro Fire next time (1963). Sánchez declara que este cambió su vida: “Destacan entre los libros con los cuales sigo aprendiendo a conocerme el titulado La próxima vez el fuego…” (p. 115). Toda la atención de Sánchez por Baldwin se centra en este importante libro de ensayos; nada destaca de su obra narrativa, especialmente de su conocida novela de tema gay, Giovanni’s room (1956). Es que, para Sánchez, Baldwin fue el artista iluminador que lo llevó a conocerse como “uno se sabe, se conoce o se intuye, una vez uno se atreve a ser quien es” (p. 113). No cabe duda de que el papel que desempeñó Baldwin en la vida intelectual de Sánchez es de gran importancia y así se hace claro en Piel sospechosa.
El ejemplo de Bobby Capó también es de gran importancia para Sánchez, pero es de carácter distinto. Más de una vez en el libro se vuelve a la obra de Capó, especialmente a su bolero “Piel canela” y a su guaracha “El negro bembón”. Sánchez emplea las herramientas críticas de la Escuela de la Estilística para comentar estas dos piezas, especialmente la segunda. Su acercamiento a estos textos difiere marcadamente de los que favorece en nuestros días cierta crítica, la muy apegada a las visiones estadounidense de la raza y el racismo. Vista desde esa otra perspectiva la guaracha de Capó es un texto racista. Algo parecido ocurre con la poesía de Palés. Aunque destaca la marcada diferencia que hay entre la guaracha de Capó y “Las caras lindas de mi gente negra” de Tite Curet Alonso, Sánchez no descarta “El negro bembón” como un manifiesto racista. Al contrario, ve con ojos positivos la pieza, y hasta declara que la misma “desmonta la caricatura blancoísta” del negro. Algo similar hace en su cuento “Los desquites”, donde se invierten los prejuicios de los blancos contra los negros.
La lectura que hace Sánchez de estas dos piezas de Capó es ejemplar y propone una drástica inversión de los prejuicios contra los negros. Pero, para mí, es más importante aún una definición del cantautor que Sánchez ofrece: “Bobby Capó, mulato galanísimo del pelo grifo y la nariz ancha, combate la mezquindad ideológica con las únicas tres armas que le valen a todo negro y a todo mulato para abatirla: el talento, el talento y el talento” (p.60). Sólo basta con cambiar el nombre del cantautor por el del autor y se verá que el retrato es, en el fondo, un autorretrato: “Luis Rafael Sánchez, mulato galanísimo del pelo grifo y la nariz ancha, combate la mezquindad ideológica con las únicas tres armas que le valen a todo negro y a todo mulato para abatirla: el talento, el talento y el talento”.
Por ello parafraseo el título del libro de James Joyce y digo que este es el retrato del artista como un joven mulato. Y por ello y por la valiente y necesaria denuncia al racismo que es todo este libro, declaro que no cabe duda de que Piel sospechosa es un aporte de gran importancia para la obra de Sánchez y para las letras latinoamericanas.